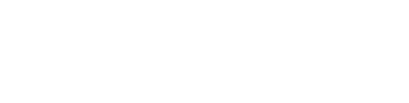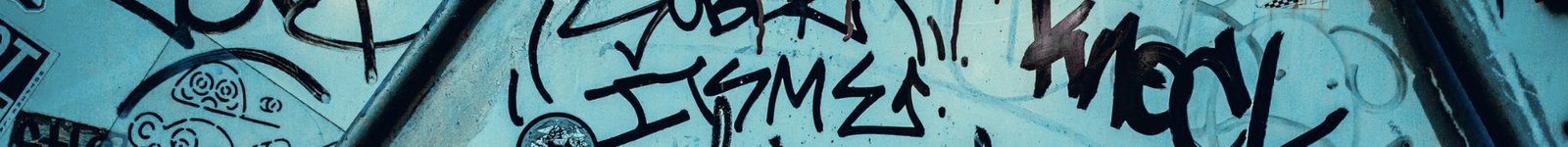[featured]Agradecemos al C.P. E.M.Hernando, quien nos hizo llegar el siguiente artículo.[/featured]
Por Eduardo A. Díaz
I. INTRODUCCIÓN
En este último tiempo me han tocado vivir (rectius, padecer) decisiones judiciales gravosas en materia de honorarios (ver infra V.), lo que me mueve a compartir con ustedes las siguientes reflexiones.
Estas resoluciones jurisdiccionales no fueron producto de equivocaciones circunstanciales, sino -y ahí está el problema- forman parte de una verdadera tendencia judicial despreciativa del cobro de nuestra remuneración.
Podrá decirse que es la ley de aranceles la que fija las pautas de la regulación judicial, pero no hay que olvidarse que son los jueces quienes interpretan sus disposiciones e integran sus lagunas. Y cada vez estoy más convencido que el producto de estas operaciones es, para el abogado, generalmente el más desfavorable de entre las opciones posibles: el menor monto (del honorario, de la base imponible), el plazo más largo (para regular, para cobrar), la inapelabilidad por el monto (aún hay tribunales que así lo deciden), etcétera, etcétera.
Para evitar caer en esta trama dañina es que, sostengo, el abogado ha de tratar, en la medida de lo posible, de convenir con su cliente el cuánto, cómo y dónde de la percepción de sus honorarios, y no someterse a la regulación judicial.
Antes de dar las razones de la afirmación precedente, es dable repasar tres premisas que hacen a la cuestión: el carácter alimentario de nuestro estipendio, la prioridad que la propia ley arancelaria concede al convenio de honorarios, y el modo en que salen a la luz los autos regulatorios.
II. CARÁCTER ALIMENTARIO – ASUNTO VITAL
El honorario del abogado tiene carácter alimentario, en la acepción común de este término de “lo necesario para manutención y subsistencia”[1].
El abogado que trabaja como tal empleado en una empresa, en la administración pública, o en el Estudio de un colega, cobra un sueldo, cuyo pago en tiempo y forma está a cargo de su empleador. En cambio, quien se desempeña por su cuenta, debe gestionar él la percepción adecuada -en monto y tiempo- de la contraprestación por su tarea, caso contrario corre el serio riesgo de tener que dedicarse a otro menester, sobre todo si de un joven profesional se trata.
El riesgo del que hablamos no es meramente especulativo, sino real. Muchos abogados ejercen sus primeros años de profesión “a medias”, es decir trabajando contemporáneamente en otra actividad que le permite obtener una retribución periódica y segura para atender sus necesidades. Esperan que “les vaya bien” en la nueva abogacía (tener clientes, ganar dinero) para así poder abandonar la otra ocupación. Y aquí es donde aparece, trascendente, la cuestión extra o meta-técnica de la apropiada percepción del estipendio por nuestra función letrada. Si no cobro, seguiré con la dualidad laboral, más no podré sostenerla por mucho tiempo, pues la abogacía requiere de nosotros full time . Ante la disyuntiva, necesariamente se deberá optar por la que asegure la supervivencia; si esto último no lo brinda la profesión de abogar, cae de maduro cual será la elección. Ni qué hablar de la imperiosa necesidad de cobrar los honorarios si el único trabajo es el recién iniciado de la abogacía.
Pero aunque el abogado no se encuentre en ninguna de las apremiantes situaciones descriptas, debe también percibir correctamente el pago de su labor, simplemente porque es su derecho[2] y, asimismo, su deber [3].
Desde otro lugar, pero convergiendo a estas ideas, la disciplina del marketing ve en el “precio” uno de los cuatro pilares en que se asienta el desarrollo del servicio profesional[4].
Con la llaneza que lo caracteriza, Falcón nos recuerda algo elemental: “ Porque, más allá de todo, los abogados realizan los juicios para cobrar honorarios. Y debido a la circunstancia de que los abogados no fabricamos dinero, necesitamos obtenerlo de alguna manera, que en las profesiones liberales significa que alguien los pague, y ese alguien, razonablemente, debe ser el cliente o el contrario (…) El cobro es esencial porque cuando vayan al verdulero o al carnicero a decirles que ustedes no cobran honorarios porque son samaritanos, yo quiero ver si el verdulero les da la verdura o si el carnicero les da la carne; y las expensas, el teléfono, la secretaria o el empleado que tengan, a ver cómo lo pagan. Porque este es el tema, al que generalmente no se le presta la atención debida” [5].
Conclusión: el abogado que no cobra no puede ejercer. La correcta percepción del honorario -en monto y tiempo- constituye así una cuestión vital.
III. LA LEY PRIORIZA EL CONVENIO DE HONORARIOS
Las normas arancelarias nacional y de la provincia de Buenos Aires privilegian la vía contractual. La primera (ley 21839), en su art. 3 último párrafo reza: “Las disposiciones de la presente ley se aplicarán supletoriamente a falta de acuerdo expreso en contrario”. Su par bonaerense (ley 8904), en su artículo 2 dice: “En defecto de contrato escrito, los honorarios… serán fijados en la forma que determina la presente ley”.
La diferencia entre un régimen y el otro es que, en Capital Federal, y de acuerdo al nuevo texto del art. 3 de la ley 21839 y la derogación de su artículo 5 por la ley 24432, las partes pueden sujetar su convenio de honorarios a las cláusulas que estimen conveniente, sin más limitaciones que las impuestas por la legislación general sobre los actos jurídicos y los contratos, especialmente las referidas a vicios de la voluntad y reglas de la buena fe[6] . Mientras que en la provincia de Buenos Aires, el contrato siempre deberá hacerse dentro de los márgenes que la ley arancelaria pone a las partes, es decir las cláusulas no podrán dejar de lado las soluciones de orden público impuestas por la ley 8904, v. gr. topes máximos y mínimos, forma y prueba del contrato, etcétera: “Los abogados y procuradores podrán fijar por contrato el monto de sus honorarios sin otra sujeción que a esta ley y al Código Civil…” (art. 3 ley 8904), bajo sanción de nulidad (art. 2, segundo párrafo, ley 8904)[7].
De ambos sistemas, el más gravoso para el letrado es el nacional, por la insuficiencia y defecto de sus disposiciones, mientras que la ley arancelaria bonaerense es modelo en la materia, lo que de avienta un sinnúmero de problemas[8]. Por eso, en general, nuestras próximas ideas estarán referidas a la realidad que se vive en la ámbito de aplicación de la ley 21839.
IV. LA REALIDAD DEL DICTADO DE LOS AUTOS REGULATORIOS
El modo en que salen a la luz los autos que regulan honorarios, obra como disfavor de este medio.
Al igual que sucede con las demás resoluciones, éstas son proyectadas por subalternos del juez, con toda la desvalorización del acto judicial que ello significa [9].
El texto estandarizado que suelen tener nunca da cuenta de las particularidades de la causa, lucen como meras afirmaciones dogmáticas, lo que siempre deja insatisfechos a los abogados y les dificulta su apelación. Los autos regulatorios suelen padecer el vicio denominado fundamentación aparente; sobre esto último hemos dicho en otro lugar: “ Este tipo de vicio es frecuente encontrarlo, a nuestro modo de ver, en las resoluciones que regulan honorarios, las que debiendo ser fundadas (art. 47 ley 21839), suelen tener un cliché parecido al siguiente: `En atención a la extensión e índole de la tarea realizada por el profesional, monto y etapas cumplidas del proceso, y lo previsto por los artículos….. regulo honorarios en la suma de…´. Como se aprecia, este es un pronunciamiento meramente dogmático, abstracto, puesto que no patentiza las circunstancias concretas de la causa (cuáles son, en la especie, la “índole” y la “extensión” de la labor cumplida, así como el “monto” del proceso y “etapas cumplidas”) que justifican el honorario regulado” [10].
Confirmando lo dicho en el párrafo anterior, reproducimos una sentencia de Cámara dictada en un juicio en que nos tocó intervenir:
“Buenos Aires, mayo 16 de 2008.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
A los efectos de conocer en las apelaciones de fs. 247 y 250 deducidas por considerar bajos y altos respectivamente los honorarios regulados a fs. 245, se tendrá en cuenta la naturaleza del asunto, monto comprometido resultante de los certificados de deuda expedidos por la administración, mérito, calidad, eficacia, etapas cumplidas, extensión de la labor desarrollada hasta su renuncia de fs. 240 y pautas legales de los arts. 6,7,8,19,37,40 y ccs. ley 21839 y su modificatoria ley 24432. En consecuencia, por resultar reducidos los honorarios regulados a favor del Dr. Eduardo A. Díaz, en su carácter de letrado apoderado de la parte actora, se los eleva a la suma de $ 1.400. Fdo: Jueces de Cámara”.
La existencia de personal dedicado específicamente a proyectar estas decisiones (comúnmente llamados “planillero”, “oficial de honorarios”), las circunstancias que rodean a todo el despacho judicial (exceso de trabajo, carencia de recursos de toda índole, etcétera), hace presumir una regulación automatizada, que se limita a aplicar porcentuales uniformados para todos los asuntos de la misma clase, sin tener en cuenta las circunstancias especiales de cada uno [11] . Sabemos de tribunales que usan una “tabla modelo” de honorarios a regular en cada tipo de proceso.
El folclore forense también habla de cierta renuencia de parte de quien regula, si de honorarios elevados se trata.
V. RAZONES PARA PREFERIR EL CONVENIO
El honorario del abogado por su labor en un proceso judicial puede fijarse mediante convenio con el cliente, o dejarse librado a la regulación que hará el juez de la causa al finalizar el juicio con el dictado de la sentencia definitiva (art. 47 ley 21839, arts. 163 inc. 8 CPCCN)[12] , o al terminar la actuación del profesional, v. gr. por renuncia, por revocación del patrocinio o mandato (art. 48 ley 21839)[13]. En palabras cotidianas, a la pregunta del cliente “¿Cuánto me cobrará?”, el curial puede responder “Mil pesos” (especie de contrato de adhesión) o “Lo que el juez me regule”.
En la medida de lo posible, preferimos acordar nuestra remuneración con el cliente[14]. Estas son las principales razones.
IV.1. Transparencia y certidumbre
Mientras que la regulación judicial es incierta hasta el final del proceso, el contrato lleva seguridad y claridad, tanto sobre el monto del honorario, cuanto a las modalidades de su pago.
El cliente sabe de antemano cuál será el costo final de tan importante rubro de los gastos de un juicio, y bajo qué condiciones lo abonará. La previsión de ingresos y gastos es determinante hoy día para empresarios, comerciantes, y profesionales, en la definición de sus estrategias.
IV.2. Permite contemplar trabajos y otras circunstancias que serían soslayados en la regulación judicial
Sólo el profesional sabe el servicio que brinda, su magnitud, importancia, calidad y naturaleza. Muchos de estos aspectos son ignorados por la regulación judicial, y sólo encontrarán cabida en el convenio de honorarios.
Algunas de estas omisiones judiciales encuentran su razón en la mecánica antes descripta acerca del dictado de los autos regulatorios. En la realidad, salvo la pauta “monto del proceso”, las demás enunciadas en el art. 6 ley 21839, v. gr. la calidad, eficacia y extensión del trabajo, la actuación profesional con respecto al principio de economía procesal, la trascendencia jurídica, moral y económica del asunto, no se utilizan en sede judicial para valorar la tarea profesional, aunque formalmente aparezcan mencionadas en el papel.
Otras circunstancias no son consideradas porque no se ven reflejadas en el expediente judicial: lo que no está en el expediente no está en el mundo , reza un antiguo proverbio forense. Ejemplo de esto último es todo el trabajo previo a formular la demanda o a contestarla, v.gr. entrevistas con los futuros testigos, consultores técnicos, con la propia contraparte, averiguaciones en entidades publicas o privadas, innumerables encuentros (consultas) con nuestro cliente, intercambio telegráfico, examen de expedientes judiciales o administrativos, etcétera [15].
También quedan fuera algunos trabajos posteriores a la sentencia que, por su ubicación y naturaleza, no pueden incluirse en ninguna de las instancias del proceso, como ser los trámites de inscripción de una sentencia de divorcio, el lanzamiento en un juicio de desalojo. Nos hemos encontrado con casos en los cuales, luego de producidas estas tareas, al solicitar regulación de honorarios por ellas, los jueces los han negado fundándose en que son meros trabajos complementarios de la sentencia no previstos en el arancel [16], o bajo la justificación que ya estaban contemplados en el monto del estipendio fijado en la sentencia definitiva [17] , esto último insostenible toda vez que de haberse hecho así habría significado retribuir anticipadamente tareas no realizadas y que quizá nunca llegarían a realizarse, generando un enriquecimiento sin causa del abogado [18].
En el mismo sentido, tampoco se apreciará judicialmente la índole “urgente” de un caso, v. gr. un amparo, levantamiento del embargo sobre un inmueble cuya escritura de compraventa debe realizarse dentro de pocos días, contestación de demanda de un día para el otro porque el cliente demoró en consultar al abogado, situaciones éstas que implican para el profesional una atención especial o extra de la que ordinariamente brinda a sus casos, lo que puede justificar una retribución mayor que la de los asuntos comunes: “ En determinadas circunstancias, un servicio no tiene precio, ya que depende de la necesidad o urgencia que el consumidor tenga en un momento determinado. Por ejemplo: un abogado experto en un tema penal, impelido a sacar a un cliente de la cárcel, puede fácilmente duplicar sus honorarios…” [19].
Ciertas particularidades de la relación cliente – abogado, o propias de la persona de aquél, pueden motivar que el letrado se aparte de los cánones comunes para estimar su honorario: la capacidad de pago del tomador del servicio es una condición personal de éste que el abogado suele pesar -y el tribunal no- al momento de definir el emolumento [20].
IV.3 Posibilita resolver cuestiones arancelarias de manera distinta a como lo suelen hacer las regulaciones
En el convenio de honorarios puede darse solución a ciertos temas arancelarios de una manera distinta a como lo suelen hacer los tribunales.
En efecto, hay cuestiones dudosas, discutibles, que merecen soluciones dispares por los jueces, y muchas veces éstas son contrarias a los intereses del profesional. Algunas de aquellas son: 1) si los intereses reclamados en la demanda deben tomarse en cuenta en la base regulatoria; 2) si el monto de la transacción celebrada entre las partes, sin la intervención del abogado, le es oponible a éste a los fines de regular sus honorarios; 3) monto del proceso en el caso de demanda total o parcialmente rechazada; 4) si en el caso de finalización del juicio antes de cumplirse todas sus etapas, por ejemplo termina por conciliación en la audiencia preliminar, el abogado debe cobrar la parte proporcional a las etapas cumplidas (arts. 37 a 46 ley 21839) o si sólo se debe aplicar un porcentaje menor dentro de la escala fijada por la ley (art. 7 ley 21839) [21]; 5) si en el juicio ejecutivo, una vez dictada la sentencia de remate, al abogado que se aparta del proceso hay que regularle honorarios provisorios o definitivos (véase el caso narrado infra V.1.), etcétera. Éstas, y otras, todas muy importantes, y que el abogado debe saber. Aconsejamos su estudio acabado.
Entonces, si nos sometemos a la regulación judicial, y se presenta alguna de las situaciones mencionadas, posiblemente saldremos perjudicados con la decisión judicial. En cambio, si pactamos la remuneración con nuestro cliente podremos, por ejemplo, fijarla sobre el total de lo reclamado (capital e intereses), se gane o se pierda, y cualquiera sea la etapa en que finalice el juicio, además de convenir que a los efectos arancelarios ninguna transacción será válida sin nuestro consentimiento. Temas todos en los que no está involucrado el orden público, y que permiten entonces que las partes acuerden libremente sobre ellos, sin más limitaciones que las impuestas por la legislación general sobre los actos jurídicos y los contratos, especialmente las referidas a vicios de la voluntad y reglas de la buena fe.
IV.4 Se pueden establecer valores más altos que los fijados judicialmente
Los tribunales raramente regulan los porcentajes máximos previstos en las leyes arancelarias. Yendo aún más allá, se ha dicho: “La práctica judicial demuestra que en muchos casos (más de los deseables) los jueces se limitan a aplicar los porcentuales regulatorios mínimos, casi de manera sistemática. Ello supone una descalificación concreta de la labor del abogado, cuya calidad profesional aparece evaluada así como si fuera del más bajo nivel” [22].
Veamos este ejemplo tomado de la realidad. Dice el arancel nacional, que en causas susceptibles de apreciación pecuniaria, los honorarios del abogado patrocinante de la parte vencedora serán fijados entre el 11% y el 20 % del monto del juicio, y los del letrado de la perdedora entre el 7% y 17% (art. 7º). Luego, establece que los honorarios de los procuradores serán fijados entre un 30 % y un 40% del que correspondiere al patrocinante (art. 9º). Ahora bien, en una “tabla modelo” de honorarios a regular en cada tipo de proceso, que se usa en un juzgado de la Justicia Nacional y que tengo a la vista al momento de escribir estas líneas, figura preimpreso: “Total para la parte vencedora: 16 %, más 30% si es apoderado… Total para la parte perdedora: 12% más 30% si es apoderado”. O sea que en este tribunal, automáticamente, sin distinción alguna, al abogado del ganador le quitan un 4% de remuneración como patrocinante, y un 10 % del porcentaje que le corresponde como apoderado; y al letrado de la parte vencida más aún: un 5% y un 10 %, respectivamente.
Y en esta misma tabla se contempla, entre otras situaciones, la siguiente: “Por una sola audiencia regular $ 100”, es decir que podría suceder que al abogado lo contratan para ir a la audiencia preliminar, y ahí, luego de una ardua lucha que le insumió toda o gran parte de la mañana, consigue conciliar el pleito, y por ello será merecedor de tamaña remuneración: $ 100.
Y ni qué hablar de los procesos no susceptibles de apreciación pecuniaria, por ejemplo divorcios, adopciones, en los cuáles el valor del estipendio es totalmente discrecional del juzgador [23]: en dos amparos similares, de objeto extrapatrimonial, tramitados en distintos juzgados, en uno nos regularon $ 500, y en el otro $ 2.000.
Por último, hay que tener en cuenta otro factor de total discrecionalidad judicial, lo dispuesto por el art. 13 de la ley 24432, que autoriza a los jueces a regular honorarios por debajo de los mínimos establecidos en las leyes arancelarias “cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder ”. Aplicando este precepto, recordamos un caso en que regularon $ 10.000 cuando, por la ley arancelaria, correspondían $ 50.000.
Desde ya que pactada una suma con el cliente, las alternativas judiciales descriptas se evitarían.
IV.5 El honorario pactado se cobra más rápido
Según los arts. 163 inc. 8º del código procesal y 47 de la ley 21839, al dictarse la sentencia definitiva de primera instancia el juez ha de regular los honorarios de los abogados intervinientes en la causa.
Sin embargo, aquella última norma permite diferir el auto regulatorio para más adelante cuando “…para proceder a la regulación fuere necesario establecer el valor de los bienes, y con anterioridad a la sentencia no se hubiere producido la determinación…”. Con frecuencia -más de la deseada, muchas veces equivocadamente- los jueces difieren las regulaciones (véase el caso descripto infra V.2.), v. gr. en los juicios ejecutivos, en que la postergan para el momento en que se encuentre firme la liquidación del art. 591 CPCC, es decir para el final de la etapa de cumplimiento de la sentencia de remate (véase el caso expuesto infra V.1.).
Y si no se difiere la regulación, por lo general ella es apelada “por alta” y “por baja” [24], lo que posterga la definición hasta que se pronuncie la Segunda Instancia.
Traducido lo anterior a tiempo, tratándose de un juicio ordinario o de un ejecutivo que hayan tenido que agotar todas sus etapas, la experiencia nos indica que el honorario estaría fijado y para percibir, siendo optimistas, en un lapso no menor a cinco o seis años – promedio – a contar desde el inicio del proceso. Y si luego no se paga voluntariamente, vendrá su ejecución, lo que llevará otro tanto.
La ley arancelaria nacional no prevé regulaciones parciales a realizarse durante el transcurso del proceso, “a cuenta” del total (salvo el caso de las “provisorias” si el letrado cesa en su actuación, art. 48 ley 21839) [25]; y si bien tampoco están prohibidas, la doctrina judicial afirma que la regulación ha de ser una sola, lo que implica descartar esa posibilidad.
¿Qué hacer durante este prolongado lapso? ¿Puede Ud. vivir sin cobrar? Si la respuesta es negativa, tendrá que pensar en pactar condiciones de cobro con su cliente al tomar el caso.
El convenio facilita la modalidad “pago a cuenta”, la que a su vez asegura ingresos al curial sin tener que esperar el tiempo que insuma la finalización de una causa judicial. Son pacíficas doctrina y jurisprudencia en sostener que el derecho a la remuneración nace desde la realización del trabajo profesional, no desde su regulación: ésta sólo fija su quantum . Siendo así, es justo que durante el transcurso de la tarea realizada el abogado vaya percibiendo la parte proporcional al trabajo ya hecho (arg.. arts. 742, 746, 755 Código Civil). La época para hacer efectivas las cuotas del honorario suele hacerse coincidir con la de las etapas en que están legalmente divididos los procesos, por ejemplo en un juicio ordinario podría pactarse un primer pago al presentarse la demanda o su contestación, según de que letrado se trate, un segundo pago al tiempo de abrirse a prueba (audiencia art. 360 CPCCN), una tercer cuota cuando sale la sentencia de primera instancia, y una última con el dictado de la sentencia definitiva de segunda instancia.
V. LOS DOS CASOS QUE ME MOVIERON A ESCRIBIR
Estos son los dos casos cuyas resultados me indujeron a compartir con ustedes estas ideas. En ambos, no pacté honorarios con mi cliente.
V.1 “Cons Av. Directorio y Av. Olivera Barrio M. T. de Alvear c. Banco Hipotecario S.A. y otro s/ ejecución expensas” – Expte. 58255/03 – Juzgado Nacional Civil 75 – Sala A
Actué como letrado apoderado de la actora. Luego de dictada la sentencia de remate (que impuso las costas al ejecutado), ya en la segunda etapa del juicio ejecutivo, presenté mi renuncia.
El juez de primera instancia me reguló “honorarios provisorios” (art. 48 ley 21839).
Apelé la resolución impugnando dicho carácter de la regulación, con fundamento en la postura que entiende que una vez dictada sentencia, y existiendo un condenado en costas, el honorario a regularse siempre es definitivo.
La parte ejecutada también apeló la regulación, “por alta”.
La Sala A de la Cámara de Apelaciones resolvió: dejar sin efecto la regulación provisional, debiéndose “oportunamente en primera instancia fijar la correspondiente regulación definitiva ”. Lo tragicómico es que el “oportunamente” del decisorio se refiere al momento en que se practique la liquidación del art. 591 del CPCC. Conclusión: la Alzada me dejó en peor situación de la que estaba antes del recurso. Me quedé sin el monto de la regulación provisoria (fue dejada sin efecto), y se dilató la regulación definitiva a “años vista” (no siendo parte en el proceso, no puedo impulsar su trámite; estoy a merced del avance que el consorcio quiera imprimir al juicio). Y para peor, la Cámara actuó excediendo el límite de sus facultades, pues la ejecutada, en su apelación, no cuestionó que se me hayan regulado honorarios provisorios, sino sólo su monto por considerarlo alto, alcance del recurso que no le permitía al ad quem pronunciarse sobre un agravio no formulado (verdadero caso de incongruencia).
Teóricamente podría haber interpuesto recurso extraordinario por arbitrariedad, pero la realidad manda, y ella dice que el monto involucrado no ameritaba el esfuerzo que implica este remedio. Presumo que los tribunales saben de esta dificultad, y especulan con ella.
Conclusión: juicio iniciado el 14/7/2003. Van seis años y no cobré un peso, con miras a que transcurran varios más en la misma situación. Pregunto ¿qué pasaría si se demorase una quincena nomás el pago del sueldo de jueces, magistrados y/o empleados judiciales?
V.2. “Lado Rodríguez Visitación y otro c. Sánchez Eduardo Omar y otro s/ daños y perjuicios” – Expte. 53063/03 – Juzgado Nacional Civil 64 – Sala F
Régimen de Propiedad Horizontal. La actora (propietaria de una unidad funcional) reclama contra el demandado Sánchez (propietario de otra unidad) y contra la administración consorcial (mi cliente) lo siguiente: 1) destrucción de una construcción antireglamentaria efectuada por aquél en un patio; 2) indemnización de daños y perjuicios por $ 25.000. Como se ve, hay acumulación de pretensiones
La sentencia de primera instancia rechaza totalmente la demanda respecto de mi cliente, la administración del consorcio. En relación a Sánchez, hace lugar al pedido de destrucción, y rechaza el de indemnización de daños. No regula honorarios, sino que sobre el punto decide: “Difiérase para su oportunidad la regulación de honorarios de los profesionales que intervinieran en autos”.
Amén de que más de una vez los abogados nos preguntamos cuál será “la oportunidad” a la que constantemente remiten las resoluciones judiciales (el juez es el director del proceso , tiene el deber de ser claro, no puede utilizar fórmulas ambiguas que “dejen en ascuas” a los litigantes y a sus letrados), apelé la sentencia por entender que, si bien podía haber motivo para diferir la regulación sobre la pretensión de destrucción de la obra antireglamentaria hasta el momento en que estuviera determinada la base regulatoria (el valor de la obra), no pasaba lo mismo con la pretensión de indemnización de daños, que tenía base cierta: $ 25.000. Entre otros fundamentos, invoqué el carácter alimentario de los honorarios, que el principio vigente es el de que la regulación debe efectuarse en la sentencia definitiva, que no existía impedimento alguno ni norma que prohibiera la regulación parcial pedida, y recordé la solución del art. 26 de la ley arancelaria de la provincia de Buenos Aires, de justicia y sentido común, que dice: “Si en el pleito se hubieran acumulado acciones o deducido reconvención, se regularán por separado los honorarios que correspondan a cad a una”.
La respuesta de la Cámara fue, como nos tiene acostumbrados, escueta y vacía: “…no le asiste razón al quejoso toda vez que, la correspondiente regulación de honorarios deberá efectuarse valorando los trabajos realizados por los profesionales y en función de todas la pretensiones planteadas…”. Se limita a afirmar dogmáticamente que hay que practicar una única regulación, sin fundamentar porqué ha de ser así, sin referirse ni a uno sólo de mis argumentos, y sin invocar norma alguna que ampare la solución.
Conclusión: en lugar de tener expedito ya el cobro del honorario por la pretensión de indemnización de daños, habré de esperar, primero, hasta que se establezca la base de la otra pretensión, procedimiento éste que puede llegar a durar meses entre estimación de las partes, impugnaciones, ¿peritos?, etcétera; y segundo, a que se tramiten las casi seguras apelaciones contra la futura regulación. En cambio, si el a quo hubiese regulado en la sentencia el honorario correspondiente, habría sido apelado entonces, y hoy la cuestión estaría firme, y la remuneración en condiciones de ser percibida.
VI. COLOFÓN
¿Conviene dejar en manos de la administración de justicia, con el panorama que ésta presenta en la actualidad (mínimamente descripto en este trabajo), el vital tema de nuestros honorarios? En la medida de lo posible, la respuesta ha de ser negativa. Creemos haber dado algunas razones de peso que justifican esta decisión.
[contentBox title=»Referencias» type=»info»]
[1] El carácter alimentario que se reconoce a los honorarios profesionales de ningún modo puede significar una equiparación a la obligación alimentaria a que aluden los arts. 367 a 376 del Código Civil; sólo tiene el alcance de admitir que por medio de la retribución arancelaria los profesionales obtienen lo necesario para su subsistencia (CCC Sala 2da. SM, 13/9/01, www.scba.gov.ar/juba B2001954; CCC 1ra., Sala 2da., MDP, 15/12/92, www.scba.gov.ar/juba B1400616; CCC 1ra., Sala 1ra., MDP, 24/8/95, www.scba.gov.ar/juba B1351244).
[2] Art. 14 bis CN.
[3] Deber jurídico en los regímenes que, como el bonaerense, fijan honorarios mínimos a cobrar, prohíben la renuncia a cobrarlos, y fulminan de nulidad cualquier pacto en contrario de estas disposiciones de orden público. Y en los sistema que, como el nacional, no imperan estas normas inderogables, puede hablarse de un verdadero deber moral de percibir una justa retribución. En ambos casos, el fundamento del imperativo es la dignidad y jerarquización de la profesión jurídica, en la que está interesada toda la sociedad.
[4] D ’Ubaldo Hugo Oscar, Marketing para abogados. Cómo lograr un servicio profesional de excelencia y ganar clientes, Ediciones D&D, Bs. As., 1996, p. 39 y subs.
[5] Falcón Enrique, su exposición en la conferencia “Honorarios profesionales de los abogados”, 15/10/03, Colegio Público de Abogados de Capìtal Federal, www.cpacf.org.ar.
[6] En materia de honorarios los convenios son ley para las partes – art. 1197 CC – y sólo circunstancias extraordinarias, imprevisibles o que conlleven excesiva onerosidad pueden conducir a eventuales nulidades, reajustes o imposición de pagos por montos distintos a aquellos que las pares hubieran libremente acordado, de modo tal que ni el elevado monto resultante del contrato ni la supuesta o eventual ausencia de dificultades en la realización del trabajo encomendado pesan en la decisión cuando el contrato y su ejecución se encuentran reconocidos (CNCiv., Sala D, 30/8/05, LL 31/1/06, 6).
[7] Del carácter de orden público de numerosas disposiciones del arancel bonaerense se desprende la nulidad de los actos que las retacean, porque los actos violatorios de una prohibición son nulos, como si no tuvieran objeto (art. 953 CC) ((CCC SI Sala 2da., 30/9/04, www.scba.gov.ar B1750998).
[8] El arancel provincial ha sido fuente del Anteproyecto de Ley de Honorarios de Abogados y Procuradores de la Capital Federal, preparado por el Colegio Público de Abogados porteño, y que será presentado ante los poderes Ejecutivo y Legislativo (ver www.cpacf.org.ar). En este anteproyecto se formulan soluciones para varios de los problemas que nosotros mostramos en este artículo.
[9] El problema radica en que ese proyecto, por distintas razones, no tiene luego el debido control del magistrado; entonces, de hecho, son dictadas por personas que no tienen la actitud ni la aptitud del juez. Sobre la realidad del despacho judicial, ver Díaz, Eduardo A., Actuación del abogado en una causa judicial. El ciclo procedimental. Qué hacer ante las situaciones usuales del procedimiento. Cómo hacerlo, Hammurabi, 2007, p. 241 y subsiguientes.
[10] Díaz, Eduardo A., Actuación del abogado en una causa judicial. El ciclo procedimental. Qué hacer ante las situaciones usuales del procedimiento. Cómo hacerlo, Hammurabi, 2007, p. 299 y 300.
[11] Es procedente el recurso extraordinario contra la sentencia de Cámara que al elevar el monto de honorarios regulados por el primer sentenciante, se limitó a citar un artículo de la ley 24432, sin indicación de fundamento explícito y circunstanciado de las razones que justifican el apartamiento del arancel del art. 7 ley 21839 (CSJN, 18/2/03, LL 2003 C 482). “La práctica judicial demuestra que en muchos casos (más de los deseables) los jueces se limitan a aplicar los porcentuales regulatorios mínimos, casi de manera sistemática. Ello supone una descalificación concreta de la labor del abogado, cuya calidad profesional aparece evaluada así como si fuera del más bajo nivel” (Ure Carlos E., Finkelberg Oscar. G., Honorarios de los Profesionales del Derecho. Estudio analítico de la ley 21839 y normas complementarias. Antecedentes y concordancias con normativa provincial, LexisNexis, 2004, p.71).
[12] Pero estas mismas normas autorizan a diferir la regulación cuando para efectuarla fuere necesario establecer el valor de los bienes, y con anterioridad a la sentencia no se hubiere producido dicha determinación (art. 47 segundo párrafo, ley 21839); o cuando la condena incluya el pago de intereses, frutos y otros accesorios, en cuyo caso habrá de diferirse la regulación hasta la oportunidad en que queda firma la liquidación respectiva (art. 51 ley 8904). El diferimiento es un fenómeno muy frecuente.
[13] Para las vicisitudes del cobro por regulación judicial, véase en este Suplemento, Anzoátegui Ignacio, El cobro de los honorarios regulados. Aspectos teórico – prácticos, elDial – DCF7A.
[14] Por diferentes motivos, a veces no se pactan honorarios, sino que se está a la estimación judicial de los mismos, v. gr. si el cliente es de la categoría “desconfiado” probablemente lo deje más tranquilo decirle que le cobraremos “lo que el juez regule” a que el letrado ponga una cifra unilateralmente (hay que recordar que “nuestro cliente” es “nuestra contraparte” en el contrato de honorarios); o en el supuesto que el letrado tenga dudas acerca del monto correspondiente a la labor a realizar.
En otro orden, aclaramos que al hablar de contrato no pensamos en una negociación entre partes tendientes a determinar sus cláusulas. No hay aquí mucho margen para la discusión de su contenido, pues ello daría lugar a regateos impropios de la circunstancia y de nuestra función. La realidad dice que el elemento fundamental del acto, esto es el precio por un trabajo determinado, de ordinario es fijado unilateralmente por el profesional; lo mismo sucede generalmente con las demás condiciones, aunque en éstas puede haber alguna participación del cliente para definirlas, v. gr. el lugar del pago, la periodicidad de las cuotas si se abonara con esta modalidad. Nos animamos entonces en calificar a este contrato como una variante del contrato de adhesión (véase Díaz Eduardo A., Actuación del abogado en una causa judicial. El ciclo procedimental. Qué hacer ante las situaciones usuales del procedimiento. Cómo hacerlo , Hammurabi, 2007, p. 439 y subsiguientes).
[15] Los honorarios de los profesionales de derecho intervinientes en el proceso deben, cuando menos, adecuarse al nivel de las remuneraciones que perciben los integrantes del Poder Judicial y corresponde fijarlos teniendo en cuenta que las fojas del expediente sólo revelan una parte del trabajo a retribuir, pues tras ellos hay asidua concurrencia a los tribunales, múltiples conversaciones y conferencias que demandan tiempo y esfuerzo, tramitaciones de diversa índole, así como también parte de la investigación y del estudio atinentes al caso que no se transluce en las actuaciones judiciales (CNC y C, Sala II, 18/9/81, “Currás Durán”).
[16] Mientras que la ley la ley 21839 guarda silencio sobre estas labores complementarias, la 8904 dispone expresamente “Todo trabajo complementario o posterior a las etapas judiciales enumeradas precedentemente deberá regularse en forma independiente y hasta una tercera parte de la regulación principal” (art. 28, último párrafo). Los trabajos posteriores a la sentencia definitiva son retribuibles suplementariamente si persiguen la ejecución forzada de la obligación, pero no cuando procuran determinar el monto de la condena o la adopción de los recaudos necesarios para posibilitar, material y jurídicamente, el cumplimiento voluntario de ella, sin perjuicio de los honorarios que correspondan por articulaciones incidentales (CFed. Cont. Adm., Sala I, 24/2/83, ED 103 565).
[17] Acerca del juicio de desalojo, se ha dicho que “ofrece como particularidad que su ejecución, a la que específicamente se denomina “lanzamiento”, se regula por adelantado en la sentencia, que lo dispone para el caso de que el desalojado no desocupe el inmueble dentro del plazo que se le da” (Serantes Peña – Palma – Serantes Peña, Aranceles de honorarios para abogados y procuradores. Comentario de la ley nacional 21.839 (y ley 8904 de la provincia de Buenos Aires), 3ra. edición, actualizada y ampliada, Depalma, Buenos Aires, p. 155)
[18] Es arbitraria a los fines del recurso extraordinario la sentencia de la Cámara de Apelaciones que denegó un pedido de regulación de honorarios complementarios efectuado por el síndico de una quiebra, al considerar que la primera regulación de honorarios preveía la ulterior actividad de la sindicatura, ya que ella está sujeta a situaciones procesales de imposible determinación (CSJN, 30/3/04, LL 2004 E 748, comentado por Guillermo M. Pesaresi)
[19] D’Ubaldo Hugo Oscar, Marketing para abogados. Cómo lograr un servicio profesional de excelencia y ganar clientes, Ediciones D&D, Bs. As., 1996, p. 41.
[20] El inc. k) del art. 16 de la ley 8904 tiene en cuenta como pauta para la regulación de honorarios “la posición económica y social de las partes”.
[21] “La postura a la que adherimos sostiene que la división en etapas fijada en la ley 21839 no autoriza a restar o efectuar quitas a los asuntos de conocimiento que requieran menos trabajos que otros, pues a ese efecto el Arancel establece una escala flexible que va desde un mínimo a un máximo (…) Esa solución resulta plausible, pues resulta de estricta justicia que un trabajo bien efectuado y que determina el ahorro de etapas procesales no redunde inversamente en perjuicio de la remuneración del letrado” (Ure Carlos E., Finkelberg Oscar. G., Honorarios de los Profesionales del Derecho , p. 301). “Las distintas etapas que preceptúa la ley de aranceles para abogados y procurados tienen como finalidad regular los honorarios por los trabajos parciales realizados por los diferentes letrados o procuradores intevinientes en un asunto. Pero de ninguna manera ello autoriza a restar o efectuar quitas a los asuntos de conocimiento que requieran menos trabajo que otros. A este último efecto, se ha establecido una escala gradual, que va de un mínimo hasta el límite impuesto por la Corte Suprema, como confiscatoriedad” (Serantes Peña – Palma – Serantes Peña, Aranceles de honorarios para abogados y procuradores. Comentario de la ley nacional 21.839 (y ley 8904 de la provincia de Buenos Aires), 3ra. edición, actualizada y ampliada, Depalma, Buenos Aires, 1987, p. 150.
[22] Ure Carlos E., Finkelberg Oscar. G., Honorarios de los Profesionales del Derecho. Estudio analítico de la ley 21839 y normas complementarias. Antecedentes y concordancias con normativa provincial, LexisNexis, 2004, p.71.
[23] Verdad reconocida off the record por funcionarios y magistrados.
[24] El abogado que además de ser patrocinante es representante convencional de su cliente (apoderado) está obligado a apelar toda regulación de honorarios que corresponda abonar a su parte, salvo el caso de tener instrucciones por escrito en contrario de su comitente (art. 11, inc, 1º, ley 10996).
[25] En la provincia de Buenos Aires, en cambio, se admite que a pedido del letrado los jueces practiquen en relación a las tareas realizadas, regulaciones parciales y provisionales cuando se hubiesen cumplido las etapas en que se divide cada uno de los tipos de proceso, cuyo pago estará a cargo de la parte a quien el profesional represente o patrocine (art. 17 ley 8904).
[/contentBox]
 La Policía Federal realizó varios operativos para detener a los integrantes del grupo delictivo que vendía documentos de identidad y de discapacidad apócrifos, que se utilizaban para la compra de vehículos.
La Policía Federal realizó varios operativos para detener a los integrantes del grupo delictivo que vendía documentos de identidad y de discapacidad apócrifos, que se utilizaban para la compra de vehículos.